Verbum Domini – Domingo XV del Tiempo Ordinario (Ciclo C)
Comentario a las lecturas del XV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C, 2025
VERBUM DOMINI
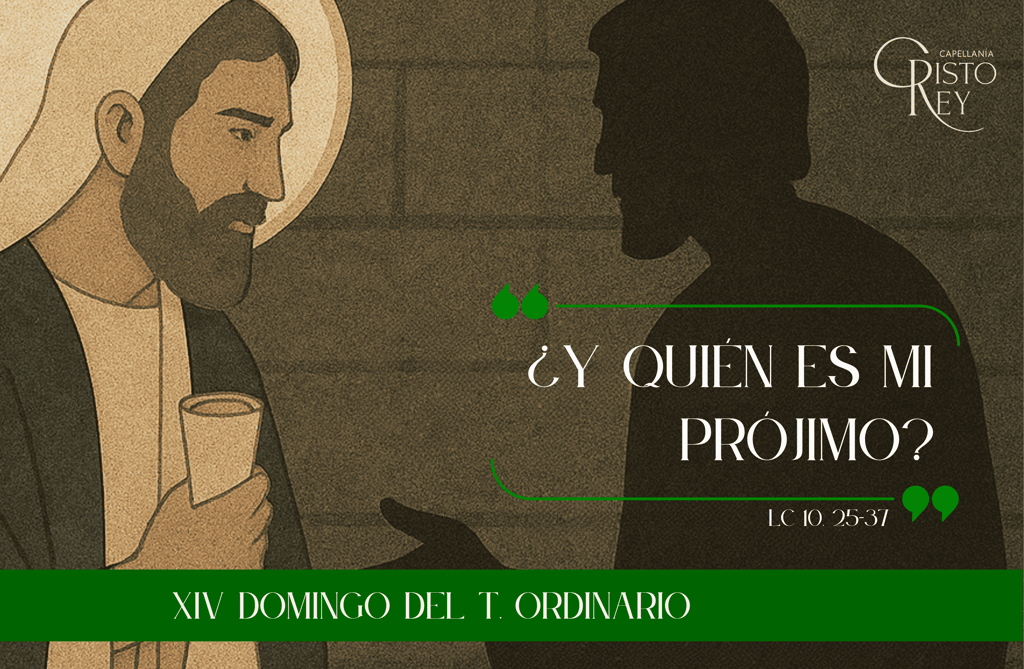

“Anda y haz tú lo mismo”
📖 (Lc 10, 37)
Señor Jesús, Buen Samaritano de nuestras almas,
que al vernos caídos en el camino no pasaste de largo,
sino que te compadeciste y sanaste nuestras heridas
con el aceite de tu consuelo y el vino de tu Sangre.
Danos un corazón como el tuyo, capaz de ver la necesidad,
de sentir compasión y de hacerse prójimo de todos los que sufren,
para que, imitándote, podamos caminar
hacia la vida eterna que nos prometes.
Amén
En este decimoquinto domingo del Tiempo Ordinario, la liturgia nos sumerge en el corazón mismo de la vida cristiana. El Tiempo Ordinario no es un tiempo de espera pasiva, sino el tiempo de la Iglesia peregrina, el espacio sagrado donde aprendemos a caminar con el Señor en lo cotidiano. Es la escuela del discipulado, donde la pregunta fundamental que resuena en el Evangelio de hoy se vuelve la nuestra: “Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?”. Esta pregunta no nace de la mera curiosidad intelectual, sino del anhelo más profundo del alma humana, un anhelo de plenitud, de sentido y de trascendencia que solo encuentra su respuesta en Dios.
Una Ley escrita en el corazón
La Palabra de Dios nos revela hoy una verdad consoladora y exigente a la vez: el camino hacia la vida eterna no es un secreto inaccesible ni un código reservado para unos pocos iniciados. Moisés, en el libro del Deuteronomio, lo proclama con fuerza al pueblo de Israel: “Estos mandamientos que te doy, no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance”. No están en el cielo ni al otro lado del mar; están “muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón”. Dios no nos pide lo imposible. Su Ley no es un yugo pesado, sino una senda de vida inscrita en lo más íntimo de nuestro ser.
El doctor de la ley que se acerca a Jesús conoce perfectamente la letra de esta Ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, su conocimiento, aunque correcto, busca una escapatoria, una frontera que defina hasta dónde llega su obligación: “¿Y quién es mi prójimo?”. Es la pregunta de quien quiere cumplir con lo mínimo, de quien ve el mandamiento como un límite y no como un horizonte. El sacerdote y el levita de la parábola representan esta misma actitud: ven al hombre herido, conocen su deber religioso, pero su corazón no se conmueve. La Ley, para ellos, se ha quedado en la mente, no ha bajado al corazón, y por eso “pasan de largo”. El samaritano, en cambio, un extranjero despreciado, encarna la enseñanza de Moisés: actúa desde un corazón que se compadece. No se pregunta si el herido es su prójimo; él se hace prójimo del herido.
Cristo, el verdadero prójimo
La parábola del buen Samaritano es mucho más que una simple lección moral. San Pablo, en su carta a los Colosenses, nos ofrece la clave para interpretarla en su máxima profundidad. Nos presenta un himno majestuoso a Cristo, “imagen de Dios invisible”, en quien “tienen su fundamento todas las cosas”. Es en Cristo donde el amor de Dios se ha hecho visible, cercano y tangible. Él es el verdadero y definitivo Buen Samaritano de la humanidad. Nosotros somos ese hombre asaltado en el camino, herido por el pecado, despojado de nuestra dignidad y dejado medio muerto.
El sacerdote (la antigua ley) y el levita (el culto del templo) pasaron de largo, porque la Antigua Alianza, por sí misma, no podía sanar la herida profunda del pecado. Pero Cristo, al vernos, “se compadeció”. No pasó de largo. Se desvió de su camino, se abajó hasta nuestra miseria, ungió nuestras heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza —símbolos de los sacramentos— y nos cargó sobre sí mismo. El mesón al que nos lleva es la Iglesia, un hospital de campaña donde Él mismo nos confía al cuidado de la comunidad, prometiendo su regreso y pagando el precio total de nuestra salvación con la sangre de su Cruz. Todo el amor que somos capaces de dar tiene su origen y su modelo en este amor reconciliador de Cristo, que nos ha hecho prójimos de Dios.
Ser testigos hoy
La pregunta de Jesús al final de la parábola resuena hoy para cada uno de nosotros: “¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo?”. La respuesta del doctor de la ley es inmediata: “El que tuvo compasión de él”. Y la orden de Jesús es directa, sin rodeos: “Anda y haz tú lo mismo”. Haber sido encontrados, sanados y amados por Cristo, el Buen Samaritano, nos convierte a nosotros en samaritanos para el mundo. La vida eterna no se “consigue” acumulando méritos, sino viviéndola desde ahora, haciéndonos prójimos de quienes yacen en las cunetas de la vida.
Ser testigos hoy significa tener los ojos abiertos para ver al que sufre: al anciano solo, al joven desorientado, al migrante sin hogar, al compañero de trabajo que carga una pena en silencio. Significa permitir que nuestro corazón se compadezca, que el dolor ajeno nos duela y nos mueva a la acción. Y, finalmente, significa acercarnos, sin miedo a mancharnos, para ofrecer el aceite y el vino que tengamos a mano: una palabra de aliento, un gesto de servicio, nuestro tiempo, nuestra escucha. Como comunidad cristiana, somos llamados a ser ese “mesón” donde los heridos del camino encuentran refugio, sanación y la certeza de que el Señor, a su regreso, pagará con creces todo gesto de amor hecho en su nombre.
